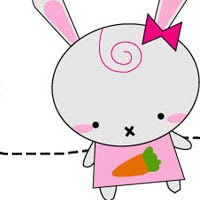Cuando el viento sopla...

Un aroma traido por el viento, la luz del día a una hora concreta, una imagen deslucida o el murmullo de un sonido lejano... Es suficiente para devolvernos pedazos enteros de un pasado que habita, aún, todavía, siempre, en el lugar donde ya no existe lo que una vez existió.
Me he asomado al patio a recoger la ropa tendida. Arriba, un pedacito de cielo azul me muestra unos retazos de nubes. La luz del día se me antoja distinta pero es la misma de ayer, de un ayer lejano que rescato a toda costa de algún rincón de mi memoria. Soy una niña, de cuatro o cinco años, y camino por la plaza de la mano de mi abuelo. Él, siempre como un pincel, me pasea orgulloso y se para a cada instante a saludar. Es amigo del pescatero. Entramos a una pescadería pequeña y húmeda donde habitan las tinieblas. Me da miedo observar cómo por un pequeño canalillo situado entre el mostrador y yo gotea lentamente un agua de color rojizo. Mis piecitos infantiles se pegan al suelo y el olor es nauseabundo. Tiro de mi abuelo en dirección a la puerta. Por ella asoma un hilito muy fino de luz. Quiero salir. El bigotudo comerciante me sonríe por encima de su mofletuda y sonrojada cara y tiro aún con más fuerza de la chaqueta de mi abuelo. Una chaqueta de cuadritos marrones, a juego con el pantalón. Salimos. Mi abuelo sostiene en la otra mano (con la que no me agarra a mí) una bolsa de pescado. Puedo ver unas colas y unos ojos rígidos y ensangrentados asomarse entre el papel grisáceo, cubierto a su vez por una bolsa de plástico semitransparente. Volvemos a la plaza, hace viento pero el sol brilla con fuerza. Veo a otros niños jugar y la mano grande y de piel dura y reseca, pero caliente, que me agarra con fuerza empieza a resultarme agobiante. Trato de desprenderme de ella con fuerza, con insistencia, con gemidos de disconformidad que no llegan a desembocar en la rabieta. Pero él no me suelta. Soy muy pequeña. Y él es mi ángel guardián. Resignada a ser su prisionera le miro desde abajo. Su sonrisa, perfecta, muestra una hilera de dientes blancos. Es feliz. El sol me deslumbra y veo su silueta ligeramente a contraluz. Pero en el lugar de donde vienen los recuerdos una ráfaga de viento me devuelve nítida y clara, su imagen. Su traje de cuadritos, su camisa amarilla, su corbata gris. Su pelo cano y ondulado, su sonrisa, su mano sujetando la mía. Me luce con orgullo por la plaza del barrio. Mira el reloj. Tal vez vaya siendo hora de volver a casa. Termino de recoger las cuatro prendas de ropa de la cuerda. El cielo ahora se muestra desnudo y sin nubes. El viento y su aroma me devuelven a la realidad que no es tan distinta de la de ayer. Y sin embargo, nada es lo mismo.Raquel
No sé por dónde empezar

Alicante, 4 de Diciembre de 2005. Sobre las 7 de la tarde, a pesar del cansancio físico vuelco mi entusiasmo en revivir, a través de mi humilde crónica, el concierto que
José Ignacio Lapido nos brindó en Granada. Inolvidable es sin duda la palabra perfecta para definir todo lo vivido y lo sentido no sólo durante el concierto, sino durante los momentos previos y, cómo no, durante los que le siguieron.
"Dicen que la primera vez siempre marca. Y también que no existen segundas oportunidades para causar una primera impresión. Llovía en Granada, como no podía ser de otro modo. Parece que el maestro lleva la lluvia en los bolsillos y la esparce allá por donde pasa. Todo fueron nervios e imprevistos de última hora, planes que se deshacían y volvían a recomponerse gracias a una rápida y concisa llamada de teléfono. Dios bendiga las nuevas tecnologías. Si Internet no existiera con casi total seguridad me atrevo a decir que no habría presenciado el concierto (celestial) del pasado viernes 2 de diciembre. Sin los teléfonos móviles probablemente me habría quedado a las puertas del paraíso. Pero finalmente entramos y no, el cielo no es tan sólo del nombre de un bar.
La entrada, en mi mano, se agitaba velozmente de arriba abajo, marcando el ritmo incesante y acelerado de mis pulsaciones. Los nervios previos a la primera vez. Me sentía como una niña de 15 años que tiene su primera cita. Podría decirse que iba a ser desvirgada en cierto sentido, en el casto por supuesto, y en el estrictamente musical.
A pesar de encontrarme rodeada de los listeros (nunca olvido una cara, con los nombres siempre hago alguna que otra involuntaria excepción), de la soñada compañía, de apretar como un tesoro la entrada en un puño metido en el bolsillo; a pesar de sentir como algunas gotas de lluvia se colaban por debajo de mi capucha y de ser consciente del lugar (y el tiempo) en el que me hallaba, seguía pensando que todo era un sueño y que de un momento a otro se levantaría el telón o alguien me pellizcaría para hacerme despertar. Y esa sensación sólo empezó a disiparse cuando vi de lejos aparecer al maestro sobre el escenario, vestido con americana negra y con su SG color vino y escuchar los primeros acordes de “Escrito en la ley”. Y yo más preocupada por pillar los tickets para los cubatas y por guardar mi abrigo en el ropero. Cuando se imponen las circunstancias…
Pero de allí fuimos directos al lugar que consideramos oportuno, justo en el punto de mira de Lapido, más bien por las últimas filas. El espectáculo acababa de comenzar y ya nos habíamos lanzado de lleno a lo desconocido. Tocada y hundida. Fue lo que dije cuando me preguntaron que tal había ido mi primera vez en un concierto del maestro. No se me ocurría mejor manera de describirlo, pues tampoco mis neuronas ni el sentido común en esos momentos estaban para muchos refinamientos ni elaboradas respuestas. No. Estaba totalmente deslumbrada, sonada, feliz. Fueron muchas emociones en las más de dos horas de música celestial que nos regaló. A “Escrito en la ley” siguieron “No digas que no te avisé”, “Bellas mentiras” momento en el que empezamos a preguntarnos si Lapido sería capaz, en un acto burlón, de ir interpretando una a una, por orden, las canciones del último disco, idea que se esfumó cuando comenzaron a sonar los acordes de “Nadie besa al perdedor”, “Luz de ciudades en llamas”, “De espaldas a la realidad”, “Sigo esperando”, “Por sus heridas”, “Cuando las palabras vuelvan del exilio”, “La antesala del dolor”, “Más difícil todavía” (un poco flojos esos gritos de “¡Agua!” aunque confieso que yo me incluyo en el grupo de los más tímidos/as).
Podría decirse que a estas alturas del concierto el ambiente ya estaba más que caldeado, la emoción había impregnado cada rincón de la Industrial Copera y podía respirarse el entusiasmo y la devoción de los fans entre coros, manos alzadas y aplausos, infinitos aplausos.
“No sé por donde empezar” comenzó a derramar sus primeras notas a mitad del concierto (contra pronóstico de ser la canción que abriría el concierto, como esperábamos) y, a nivel de lo íntimo y personal fue el momento justo en el que emocionalmente más tocada me sentí. Pero no hundida. Casi podía levitar y estaba, como suele decirse, en una nube.
Luego le siguieron “Hasta desaparecer” y “Noticias del infierno” tras las cuales el espíritu de los cero se manifestó de manera arrebatadora en un “Espejismo nº8” y el “Zapatos de piel de caimán” que supuestamente cerraba el concierto. Pero iba listo Lapido si pensaba que le íbamos a dejar marchar así, queríamos más y pedíamos a gritos, como niños, nuestra buena dosis de… buen rock. El maestro se volcó en Granada, “desató la locura” como al día siguiente clamaría el Granada Hoy. Menudo primer bis: Lapido solo con teclados, poniéndonos los pelos de punta con “Con la lluvia del atardecer”, seguida de “No queda nadie en la ciudad”, “Agridulce” y el tema de los cero “En el laberinto”. Como el laberinto de emociones en el que me hallaba inmersa y del que desde luego no quería ni tenía intención de salir. Para rematar, el maestro quiso regalarnos la guinda que elevaría a la perfección el concierto, trasladándonos de nuevo a la época de los cero. Sonaron “Esta noche” y “Que fue del siglo XX”. A eso le llamaría yo terminar el concierto con un magnífico principio. En cuanto a temas de sonido, coordinación entre los músicos, y otros etcéteras me abstengo de comentarios. No puedo ser objetiva. Fue mi primer concierto, y desde luego espero que no sea el último, y los sentimientos y las emociones vividas son los que guían en estos momentos mis palabras y mi crónica totalmente subjetiva y personal.
Pocos minutos después, José Ignacio tuvo la amabilidad de permanecer a pie de cañón firmando discos, entradas y recibiendo con una ¿sonrisa? Los halagos y las gracias. No destaqué por la originalidad de mi comentario “El concierto ha estado genial. Es el primero al que venimos y esperemos que no sea el último” (claro que Kike aún se lució más que yo al pronunciar ese “Maestro, écheme una firmita” O_O ). Lapido me mira con cara de que le han dicho eso mismo unas cuantas veces más, me pregunta el nombre y me firma la entrada. Su firma y ya está. Todavía me pregunto por qué quiso saber cómo me llamaba… Claro que teniendo en cuenta el tamaño de la entrada y el espacio en blanco disponible la cosa tiene su lógica. Sólo cabía su firma, y dando gracias. Imposible olvidar esa dura mirada con un punto de luz que ilumina, increíble.
En fin, y después del concierto, aún en las nubes, con los listeros al Ruido Rosa, a cuyas puertas nos quedamos Kike y yo, al presenciar el cúmulo exagerado de personas que allí había metidas, a lo que si sumamos el sueño acumulado y el cansancio no es de extrañar que decidiéramos volver al hotel a descansar como niños. Personalmente me dolió en el alma no poder despedirme de nadie en condiciones, ni compartir impresiones con todos los listeros a los que conocí, ni poder despedirme de Paco, al que hacía tanto tiempo que tenía ganas de conocer, ni más tarde poder charlar con algunos componentes de la banda, Lapido incluido…pero bueno, el cansancio se impuso por encima de todo.
Habrá una próxima vez.
Y ahora que se impone de nuevo la realidad llega el momento de que sigamos fabricando sueños.
Gracias maestro."
Raquel
 Un aroma traido por el viento, la luz del día a una hora concreta, una imagen deslucida o el murmullo de un sonido lejano... Es suficiente para devolvernos pedazos enteros de un pasado que habita, aún, todavía, siempre, en el lugar donde ya no existe lo que una vez existió.
Un aroma traido por el viento, la luz del día a una hora concreta, una imagen deslucida o el murmullo de un sonido lejano... Es suficiente para devolvernos pedazos enteros de un pasado que habita, aún, todavía, siempre, en el lugar donde ya no existe lo que una vez existió.