Zoé

Zoé le miró a los ojos con descaro, acariciando su tez con las profundas pupilas. Comenzaba el lento recorrido en la poderosa mandíbula, deteniéndose luego en la mejilla para luego descansar sobre los labios entreabiertos, que dejaban escapar el humo que segundos antes había tragado. Se imaginaba a sí misma recorriéndolos con su lengua, bebiendo de ellos, aspirando su aliento.
A él le provocaba cierta gracia observar su manera de admirarlo. Pero su fascinación era mayor que la que ella le profesaba. No había nada que desviara su atención del perfil de la muchacha. Ni siquiera el estridente sonido de la máquina de café ni el jaleo de los cubiertos y platos que chocaban entre ellos al ser manejados de manera brusca por una camarera inexperta conseguían despertarlo de su ensoñación. Se quedaba embelesado durante horas, deteniendo el tiempo en la curva que el labio inferior de la joven formaba con su redondeada e infantil barbilla. Le parecía que la Naturaleza había tenido veinte años atrás un momento de perfecta inspiración y se había recreado creando aquel hueco sublime, volcando en él toda la belleza.
Para Zoé y su creador el tiempo parecía no existir. Tampoco el espacio. Aquella cafetería de barrio se trataba tan sólo de una circunstancia más, cómplice de sus fugaces pero idílicos encuentros y desencuentros. Se miraban despacio, fundiendo el verde esmeralda con el negro más oscuro.
En mitad del silencio, su silencio, nadie podía verles ni oírles. Nadie podía saber que ellos estaban allí porque lo que otros veían no era más que su absurdo reflejo. Lo que los demás pensaban que veían. Lo que no era.
Zoé sonrió y, en lo que él interpretó como un intento de ella de pronunciar alguna innecesaria frase, deslizó rápidamente dos dedos sobre sus labios para detener el sonido y prolongar el hermoso silencio que los unía.
“No digas nada.” Su pensamiento sobrevoló las dos tazas de café y la mesa que los enfrentaba, posándose en la bella sien femenina. La sonrisa interrumpida continuó y los candorosos labios besaron lentamente la yema de sus dedos. Su cuerpo se estremeció al sentir el cálido aliento de la inocencia. La había tocado.
Cerró los ojos.
- ¿Más café?- Una joven no muy alta, sosteniendo una jarra de café rancio recién hecho, le miraba a la espera de una respuesta. Su mandíbula subía y bajaba nerviosa, presa de la ansiedad que se cebaba en la enorme bola de chicle que trataba a toda costa de mantener en su cavidad bucal- ¿Señor? – chirrió de nuevo.
En la mesa, una taza vacía le devolvía a la realidad. Fuera llovía.
- Sí por favor. Doble de azúcar.
Raquel
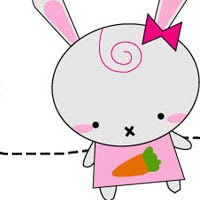

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home