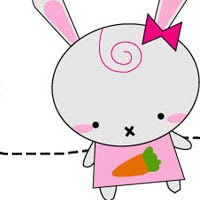Vivir

Hace años alguien me dijo que procurara evitar escribir sobre el amor o la muerte. No hay nada tan patético como escribir sobre temas tan universales sin caer en tópicos o en una sensiblería cutre. Y tenía razón.
Sin embargo una no siempre decide sobre qué escribir. A veces las ideas se agolpan en la cabeza y empujan por salir, por cobrar forma y poner cierto orden. Si escribo es por encontrar la salida a un laberinto. Diría que se trata de un proceso de reflexión. No en vano desarrollé mi sed escritora a raíz de un diario que a su vez se alimentó con la lectura del de Ana Frank. Es curioso como nos determinan algunas circunstancias.
Cuando algo te entusiasma tratas de imitarlo. Lo intentas reiteradamente, durante mucho tiempo, lo haces por adicción, por compromiso, por autocomplacencia y al final, después de todo ese tiempo, te das cuenta de que para qué lo vas a hacer cuando resulta mucho más placentero que lo hagan los demás. E infinitamente mejor.
Por eso me quedo con que la escritura es, para mí, un proceso de reflexión, un diálogo con mi propia voz.
Decía que alguien me dijo una vez que tratara de no escribir sobre el amor o la muerte. Mi tendencia al dramatismo me hace inclinarme por lo segundo. Si a eso le añadimos cierto toque nihilista a mi visión de la vida, obtenemos un resultado bastante patético.
Suelo pensar mucho en la muerte. A nadie le gusta hablar sobre ello pero, como la observación de un pájaro muerto siendo devorado por los gusanos, es algo que engancha. Nos repele y atrae a partes iguales.
La vida, que es tan cuca ella, nos endulza la existencia con espejismos. Juventud, amor, hijos. En estos tres conceptos se basa el sentido de nuestras vidas, es decir, la de cada uno. Cuando somos jóvenes, y a pesar de ser conscientes de la muerte, nos creemos eternamente así, e inmortales (la muerte queda tan lejos e inalcanzable pero, ups, todo llega).
El amor nos proporciona la falsa creencia de que estamos experimentando algo único que nadie jamás ha experimentado de la misma forma. Pero el caso es que es algo que lleva repitiéndose desde que el hombre empezó a tener que currarse lo de conseguir una hembra. Luego vino el Romanticismo y Hollywood para rematar la faena. El método salvaje vuelve, eso sí, pero con moderación.
Los hijos dan, a quien los tiene, el sentido de su existencia. “Yo he nacido para tenerte a ti, hijo mío”. No se me ocurre nada más absurdo. ¿O es que acaso puede tener sentido dar a luz una vida que también se extinguirá? ¿Acaso eso proporciona algún tipo de sentido a nuestra existencia o, yendo más allá, a la de la Humanidad? ¿Es que acaso la Humanidad tiene sentido? ¿Lo tuvo la existencia de los dinosaurios? No tiene más sentido que el de un cervatillo que se aparea para perpetuar la especie. Biología pura.
No somos nada. Frase típica en momentos fúnebres pero no por ello deja de ser cierta. Pero si hay algo que sin duda alguna somos, es olvido.
Yo, a sabiendas de ese vacío que proporciona la existencia sin sentido, y siendo plenamente consciente de que llegará (pronto) el día en que seré olvido, elijo como sentido de mi vida cada segundo de ella.
Porque… ¿Qué otro sentido puede tener la vida sino el de simplemente vivir?