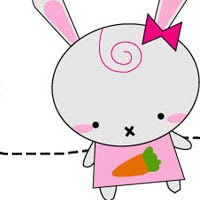Maruja
Íbamos a entrar al zaguán cuando vimos a Carlos salir por la puerta de entrada. Vestía con un chándal de mercadillo y deportivas. Por un instante me pareció el mismo de siempre.- Carlos, qué tal. – mi madre avanzó unos pasos para saludarlo.
- Pues aquí estamos. – Una mirada apagada acompañó a su saludo. Entonces, como casi siempre que nos vemos, eché un vistazo a su coche, aparcado a pocos metros de la entrada al zaguán, en el parking de la urbanización. Siempre que le veo hago lo mismo, como si con ello comprobara que hay alguien en su casa.
Carlos es nuestro vecino en nuestra segunda vivienda, a la que vamos cuando llega el buen tiempo. Estamos puerta con puerta.
- ¿Vais a venir estas Navidades?- Se mostró interesado, algunos años atrás fuimos a celebrar allí las fiestas, pues la casa cuenta con un amplio salón donde cabemos todos fácilmente.
Este año no, le dijo mi madre. Y a continuación le preguntó por Maruja.
- Está muy bien ahora, la verdad. – Hizo una pausa, bajó la mirada. – Está mejor que yo, ¿sabes? – Pero no había un tono alegre en su forma de hablar.
Seguramente mi forma de mirarle se volvió inquisitiva en ese momento. Siempre reflejo todo con una simple expresión, de manera inconsciente revelo a los demás cómo me siento.
- La tengo ingresada – Me llamó la atención, primero, la forma de posesión que sin darse cuenta empleó, después, el hecho de que, si su mujer estaba tan bien, estuviera ingresada.
Nos contó que desde que estaba en la clínica, una residencia privada de lujo –si es que ambos términos pueden ir en la misma frase- que sólo admitía a 25 miembros, Maruja había vuelto a andar. Lo había olvidado. Una mañana no se pudo levantar de la cama y Carlos, alarmado, fue consciente de que el problema empezaba a cobrar dimensiones de las que ya le habían avisado, pero que de algún modo pensaba que jamás llegarían. Pero el día llegó y a Maruja hubo que ingresarla con carácter de urgencia en aquella residencia especializada en enfermos de Alzheimer.
Los conocí 6 años atrás, aquel verano de mis 19, cuando todavía curaba cicatrices más o menos recientes. Sin embargo, desde mi burbuja postadolescente, sentía compasión por aquel matrimonio. Maruja nos decía que padecía de los nervios y que por eso el médico les había dicho que se mudaran a la ciudad. Aquello me pareció una incongruencia, la verdad, ¿cómo podía un matrimonio de unos 70 años relajarse al cambiar su tranquila vida en el pueblo a otra en la ciudad? Tal vez la piscina, el sol, el jardín…
Cuando, tras el día de las presentaciones, volvimos a encontrarnos, pudimos definir mejor qué era lo que le ocurría a nuestra vecina. No nos reconocía. Y nos terminamos acostumbrando a repetir cada verano, cada encuentro, la rigurosa presentación.
- Hola, ¿qué tal? Somos sus vecinos, los de aquí al lado. – le decía mi madre a Maruja.- Si necesita algo estamos ahí. – Y señalaba la puerta.
Maruja se nos quedaba mirando, con una sonrisa abierta, cualquiera diría que procesando y tratando de asimilar lo que le estábamos diciendo, y respondía.
- Yo es que soy recién casada, ¿sabe? Y nos hemos venido a vivir aquí mi marido y yo.
- ¿Tiene hijos? – Mi madre, no sé si movida por cierto aliciente morboso, ponía a prueba a la mujer.
Maruja se quedaba pensativa.
- Pues no lo sé. Eso se lo tengo que preguntar a mi marido. – Carlos intentaba sonreír, restándole importancia a lo que en apariencia era sólo anecdótico.- Creo que 3 ó 4.
- Tenemos 3, tenemos 3. – Insistía Carlos al instante.
Maruja olvidó, con el paso del tiempo, cada vez más. Pero había dos cosas que no olvidaba. Carlos y el pueblo.
Aunque seguía sin reconocernos cada vez que nos cruzábamos con ella en el portal o en la piscina, sí que nos contaba pequeñas historias, recuerdos al azar que su memoria había decidido no resetear.
- Fue en agosto, ¿sabe? Eran las fiestas del pueblo y él me vió entre la multitud. No paró hasta conseguirme. Yo iba acompañada por otro chico, que no me gustaba nada, pero de tanto insitir… Me daba pena y le dejé acompañarme. Pero cuando llegamos a la plaza, con aquellos puestos de dulces y el tiovivo, porque había hasta tiovivo con caballos, ¿sabe? yo también le ví, y me di cuenta de cómo me miraba. No se va a creer lo que hizo. – Maruja movía mucho las manos, y en su rostro se adivinaba cierta lozanía, cierta juventud todavía- Me hizo señas para que me subiera al tiovivo y en un descuido del chico que me acompañaba, lo hice. Y al instante, él se subió a mi lado. Ya no se despegó nunca de mí, ¿sabe?
Cuando vimos a Carlos aquella mañana de Diciembre, con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, Maruja jugaba al parchís en una residencia muy cara para enfermos de Alzheimer. Probablemente no quedaba mucho de aquel recuerdo de juventud, tal vez nada.
- Me voy ahora a por ella. Los domingos me dejan que me la traiga a casa.
- ¿Está allí toda la semana?- le preguntó mi madre. No sabíamos que la enfermedad hubiera avanzado tanto desde este verano.
- Sí.- Los ojos de Carlos se cristalizaron, tras las gafas de montura metálica. Y hubo un requiebro en la conversación, algo que hizo que se desmoronara y, a pesar de ser poco más que meros vecinos puntuales, se deshizo en detalles, desahogando su pena, esa que ahora tan pesadamente arrastraba.- Antes tenía ganas de que llegara el fin de semana, venían mis hijos, se la llevaban… Y yo podía descansar. Cuidarla es muy duro. Pero ahora que la tengo allí me doy cuenta de cuánto la necesito, voy a verla todos los días, varias veces. Y ahora poco puedo hacer ya.
- Es mejor que la cuiden personas especializadas en eso, le puede ayudar. – puntualizó mi madre.
- Sí, ella está mejor. El que está peor soy yo.
- Carlos, ¿estás mal? ¿qué te pasa? – para mí era evidente que no se trataba de un mal físico.
- Que la echo mucho en falta. Y ella, cuando no estoy, ya no pregunta por mí.
La soledad es una ausencia de tiempo. Recordé la frase del último libro de Carlos Fuentes que había leído.
Carlos continuó su camino hacia el coche. A mitad, se volvió para añadir una última frase.
- Y para El Niño, ¿os guardo algún décimo?