Irene
Todavía estaba en el trabajo cuando mi madre me llamó al móvil. Mi tía necesitaba que le hiciera unas fotos para los papeles que tenía que entregar al día siguiente en la residencia.- Pues que vaya al bazar, que allí se las hacen en un momentito y lo tiene al lado de casa.
Mi madre argumentó que era imposible sacar a mi tía a la calle, que todavía estaba preparando la ropa que se tenía que llevar, la cual debía etiquetar, doblar ella misma y meter en la maleta. “Y ya sabes como es la tía”, remató.
Al salir del trabajo fui directa a su casa. Vive justo a unos pocos edificios de la mía, en mi calle, pero sin embargo ya no recordaba la última vez que le hice una visita. Mi tía, la hermana de mi abuelo, vivía cerca, muy cerca, pero parecía habitar a mil años luz. Podía contar con los dedos de una mano las veces que había ido a verla. Mi madre me esperaba en la puerta. Subimos las dos. El pequeño ascensor debía tener más años que el propio edificio, con aquellas puertas plegables de la era paleolítica, el olor a rancio que inundaba el cubículo, los botones desgastados, de números casi ausentes y una estampita de Santa Gema tamaño póster velando por nuestro corto viaje a las alturas. Nuestra tía nos esperaba asomada a la puerta entreabierta de la vivienda, con la cadenita del pestillo todavía echada. Me pareció que su cuerpecillo se encogía al vernos, se metió en la casa y dio un portazo. Se oyeron unos ruidos al otro lado, un pequeño estruendo de metales y golpecitos y luego volvió a abrir, esta vez sin cadenita, pero de nuevo a medias.
Cada vez que la veía se me antojaba estar viendo a un pajarillo asustado. Menuda y frágil, soportaban sus huesos una operación de cadera, dos de cataratas y otras tantas de meniscos, huesos rotos y esguinces mal curados. Puede que el único aprecio que le tuviera estaba provocado por la lástima que me solía inspirar su imagen desolada y el parentesco impuesto por los lazos de sangre. Tampoco puede decirse que ella me diera la oportunidad de quererla pues siempre se mostraba reacia a recibir visitas y el teléfono se convertía en un medio destinado únicamente a reprochar sucesos acontecidos hace mucho tiempo y quejarse pero nunca para escuchar al que sostenía el cachivache al otro lado del hilo. Eso con el tiempo cambió. Puede que ver cada vez más de cerca el rostro de la muerte le hiciera replantearse su carácter de naturaleza hostil. O a lo mejor se dio cuenta de que realmente nosotros éramos la única familia que tenía. Mi madre, su sobrina de sangre, hablaba con ella varias veces a la semana. Irene, que así se llama mi tía, se había acostumbrado a eso y en ocasiones, si mi madre se descuidaba y olvidaba llamarla cuando correspondía, ella se adelantaba y llamaba para preguntar si había ocurrido algo, si estábamos enfermos o si había ocurrido alguna terrible desgracia que hubiese impedido realizar la llamada telefónica de turno. No se puede decir que tuviera un carácter optimista, nunca lo tuvo.
Recuerdo una de las escasas visitas que hice a su casa. Era yo niña y acompañé a regañadientes a mi abuela, a cuyo cargo me habían dejado esa tarde. La casa poseía un inmenso balcón que daba a la calle y, agudizando la vista, también se podía ver el mar. Pero a pesar de ser pleno agosto nos invitó a sentarnos en dos pequeñas banquetas de plástico que dispuso en el comedor. No es que no hubiera sillas o que el sofá brillara por su ausencia. Mi tía tenía la costumbre de apenas utilizar sus bienes materiales, la poseía el miedo a desgastarlos, a estropearlos. Se aferraba a ellos más que a su propia vida y puede que por ello nunca llegara a sentirla palpitar del todo bajo su piel. Vivía a través de los objetos que la rodeaban. Los sofás y las sillas estaban cubiertos por plásticos, las mantas, hermosas colchas y sábanas bordadas a mano se acumulaban en los altillos y nunca se llegaban a estrenar. Lo mismo sucedía con la ropa. De vez en cuando se permitía el capricho de comprarse una blusa o una falda, incluso unos zapatos. Los guardaba en el armario y allí quedaban para la posteridad, eternamente olvidados, esperando el momento de ser de alguna utilidad más que la de abultar. Parece que siempre vivía pensando que algún día se le concedería una segunda oportunidad para vivir de nuevo. Para ella esta vida sólo era un ensayo, un borrador. Tal vez creía que, en la supuesta siguiente vida, podría evitar los errores que cometió en esta otra y entonces se permitiría el lujo de estrenar una bonita blusa o arroparse con sábanas de hilo blanco. Mi tía Irene parecía no saber que sólo se nos concede una vida y que la suya la había dejado escapar, le había pasado por delante como quien se duerme en el cine y despierta al final, cuando la función está a punto de terminar.
Irene, decía, vivía a través de los objetos materiales y no se permitía amar a nadie. Las únicas veces que lo hizo le dolió demasiado.
Era la más joven de tres hermanos. Mi abuelo tenía sólo siete años cuando su madre murió. Ella debía tener unos tres. Quedó a cargo de su hermana mayor, de catorce, Rosarico, que todo le consentía a la pequeña. Creció rodeada de mimos y exenta de obligaciones. Nunca le faltó ningún capricho. Su padre trabajaba en las tierras de unos señores, dentro de las cuales ostentaba el cargo más elevado.
Aquella tarde que acompañé a mi abuela para ir a verla reparé en un cuadro que había colgado en la pared. Era de considerables dimensiones. Enmarcada en él había una fotografía de una joven. Yo había visto alguna vez fotos antiguas de actrices de Hollywood, esas en las que posan con el rostro en un favorecedor ángulo tres cuartos y las luces crean sombras que ensalzan sus rasgos casi divinos. La foto del cuadro me recordaba a esas actrices, y le pregunté a mi tía quién era aquella chica tan guapa. Cuando me dijo que era ella casi no le creí. Me costaba un enorme esfuerzo relacionar aquel perfecto rostro con el suyo, lleno de surcos y arrugas, con la piel apagada y el gesto lánguido. La muchacha de la foto mostraba unos dientes blancos y perfectamente ordenados en una amplia sonrisa, mirando hacia un punto inconcreto elevado por encima de sus cejas, el pelo recogido en un alto moño y la piel tersa, sin rastro de imperfección alguna, lisa y pulida como el mármol, la nariz estaba formada por una leve curva cóncava y los ojos almendrados revelaban un brillo inusitado, lleno de vitalidad. No podía apartar la mirada de aquella imagen, me tenía embelesada y más aún tras descubrir quién se ocultaba tras ella. Me aterró por primera vez la idea de la corrosión que el tiempo llega a ejercer sobre el cuerpo, sobre cualquier cuerpo, pero no volví a pensar en ello hasta mucho tiempo después, cuando empecé a darme cuenta de que verdaderamente no se es joven para siempre.
Quince años recién cumplidos tenía la joven de la foto, pero no mi tía. Ella tenía ya casi ochenta, pues los años se acumulaban a sus espaldas con mayor velocidad que sus enseres en los armarios. La niña de quince años vio estropearse su sonrisa poco tiempo después. Irene tuvo muchos, miles, pretendientes. A cual más apuesto y rico. Pero ella los rechazaba a todos, más por no desprestigiar su pose de dama altiva e infranqueable que por verdadero desprecio. Su soberbia le fue un día devuelta con otra moneda de peor calibre. Se casó ciega de amor con un transportista que debía de tener unos diez años más que ella y que no la supo ni quiso hacer feliz. Irene aguantó dos años de maltratos y abandono. Pero a cambio él le dio una niña, Irene. En una época en la que el divorcio era considerado como un atentado directo contra la santa madre Iglesia y la separación un ultraje contra el maravilloso sacramento del matrimonio mi tía no tuvo más remedio que alejarse del hombre que más dolor y más felicidad le había proporcionado. Su pequeña Irene compensaba cualquier martirio que hubiera sufrido antes, y los golpes, las vejaciones e insultos se convertían en pasto del olvido cada vez que acunaba a su niña, la mecía entre sus brazos o le daba el biberón. Irene pasó a apodarse Irenín para diferenciarse de su madre y así adquirir cierto individualismo a pesar de su corta edad.
Irenín siempre iba perfectamente acicalada de mimo materno, con gorritos de encaje y vestidos blancos de hilo de algodón que contrastaban con sus marcados ricitos azabaches. Cuando pasaba algunos días con su padre, Irenín volvía hambrienta, exhausta y descuidada. Irene la abrazaba entonces con más fuerza que nunca, la bañaba meticulosamente y la alimentaba con sumo cuidado. Nunca antes Irene se preocupó tanto por alguien que no fuera ella misma. Irenín tenía dos años cuando su padre la devolvió enferma a su madre tras los días que le correspondían por Navidad. La niña no comía, apenas se sostenía en pie y sólo quería dormir. Al día siguiente le sobrevinieron unas elevadas fiebres que hicieron temer por su vida. Cuando el médico fue a visitarla era demasiado tarde. Irenín agonizaba a causa de una meningitis aguda, probablemente causada por haber habitado durante un determinado espacio de tiempo en condiciones insalubres. El mismo día que alguien, en alguna parte de España, celebraba que le había tocado el premio gordo de la lotería, Irene lloraba la inesperada y profundamente dolorosa muerte de su pequeña.
Dicen, quienes la conocieron desde niña, que aquello marcó su vida. Nunca tuvo más hijos.
Además de su foto de adolescente, Irene tenía una foto amarillenta presidiendo la mesa camilla que había junto al televisor. En ella una niña pequeña, de aproximadamente dos años de edad, apoyaba su bracito sobre un caballo de juguete. Vestía toda de encaje blanco, a juego con el lazo que adornaba los negros rizos de su pelo.
Mi tía se durmió un día en el que los niños de San Ildefonso cantaban el premio gordo de Navidad. Cincuenta años después, al despertar, no le quedaban recuerdos pero tenía un enorme armario lleno de trastos viejos sin usar.
Siempre he odiado los fuertes pellizcos que me propinaba en los mofletes. Notaba sus dedos oprimiéndome la piel hasta dejármela dolorida. Al mirarme, sonreía, y con voz entrecortada, provocada por su inherente debilidad más que por su vejez, pues no siempre fue vieja, le decía a mi madre, o a mi abuela, o al adulto que me estuviera acompañando en ese momento, lo alta y gordita que estaba la niña. Los pellizcos y sus observaciones respecto a mi fisonomía no hicieron más que reforzar la poca simpatía que le tenía. A eso había que añadir los comentarios que solía escuchar a mis padres, a mi abuela o incluso a mi abuelo. La tía Irene era la tía de los desplantes, los bufidos, las extravagancias y la tirana que utilizaba su aparente vulnerabilidad para manejar los hilos de lo que se le antojaba.
En mi familia materna abundan los José. María José, Josefa, José Antonio, José Ramón. El 19 de Marzo es uno de esos días señalados en el calendario, casi sinónimo de Navidad, con obligatoria comida familiar. Tíos, primos, hijos, hermanos, padres y madres nos juntamos para esa fecha y se celebra como si de un rito sagrado se tratara. Los que no pertenecemos al club acudimos igualmente, no es un club excluyente. Desde que se celebra el santo por excelencia mi tía ha sido invitada. Y como todos los años, ha declinado la invitación con excusas más que justificadas y coherentes. Cuando no tenía que ordenar los altillos, tenía que colgar las cortinas, o lavarlas, o limpiar el comedor o, algún año, que yo recuerde, creo que también tuvo que descongelar el congelador o limpiar a fondo el frigorífico. Mi tía siempre ha sido una mujer muy ocupada que se entretenía con cualquier menester. Desde matar una mosca hasta prepararse la cena. Por eso casi nunca podíamos ir a verla. Alguna vez cometimos la osadía de hacerle una visita sin previo aviso por teléfono, ese demoníaco aparato destinado a exponer quejas. Gran error. Una vez en la puerta, nuestra tía, que es tía de todos por lo que se ve, menos de mi abuela eso sí, y tampoco de mi abuelo, se negaba a abrirnos la puerta con la excusa de que estaba en batín porque todavía estaba haciendo la cama, a las cuatro de la tarde, o en albornoz, pues acababa de salir de la ducha o se disponía a meterse en ella. No es de extrañar que progresivamente cada vez fuéramos llamando menos a su puerta, especialmente si era sin avisar. Visitar su casa se convirtió en algo tan extraño e inusual para mí que todavía hoy, cuando he tenido que ir por motivos extraordinarios, me he sentido como un intruso invadiendo un lugar sagrado. Es lo más parecido a visitar las tumbas egipcias, las criptas romanas, o el museo del Louvre. Por un lado, porque allí todo es antiquísimo. Y por otro, porque nada de lo que hay expuesto se puede tocar. Un día se me ocurrió cambiar de cadena con el mando del televisor. Después de aquello estuve varios meses sin tocar cualquier mando a distancia que avistara a menos de un metro de mí. Mi tía pegó un brinco de su asiento con el rostro casi desencajado, me arrebató con fuerza el mando de las manos y comenzó a preguntarme, nerviosa y a gritos, qué canal era el que había puesto antes. Volvió a ponerlo y dejó el mando en su sitio, el del mando, no un sitio cualquiera. Todas las cosas que había en la casa tenían su lugar y no debían moverse de allí bajo ningún concepto. Irene era una cosa más de su hogar. Eso explica que poco o nada se moviera de ella y que siempre rechazara las invitaciones de mi familia para cualquier evento que propiciara la reunión.
También por las fechas de San José, mi abuela tenía y sigue teniendo la costumbre de cocinar buñuelos de calabaza. Al morir mi abuelo, mi abuela abandonó la costumbre durante el tiempo que duró el luto. Cuando, unos cinco años después, se le ocurrió volver a hacerlos y, conociendo su pasión por los dulces tradicionales, llamó a mi tía para llevarle unos pocos, ésta le reprochó su falta de sensibilidad y de respeto hacia la muerte de mi abuelo, su hermano.
-Irene – contestó - el negro es un color muy sucio, y en verano da mucho calor. Dudo que exista alguien que haya amado a tu hermano más que yo, que lo amé casi tanto como a mis hijos. Y es por ellos que después de todo este tiempo me he decidido a retomar mi vida donde la dejé.
Mi abuela colgó el teléfono y se echó a llorar. Siempre ha mostrado mucha entereza pero sé que ese día lloró, lloró mucho. Irene jamás ha vuelto a probar los buñuelos de calabaza que mi abuela hace todos los años por San José.
Las tradiciones no son más que ritos para revivir a los muertos. Cada vez que en casa de mi abuela se hacen buñuelos, mi abuelo vive de nuevo y sale de la cocina oliendo a aceite quemado y con la boca manchada de azúcar, acompañándonos en el copioso festín.
El condenado hijo de alguna fulana del marido de mi tía hizo algo bueno en su vida. Morirse. Él, muy al contrario de mi tía, prosiguió con su vida allí donde ella decidió quedarse dormida. Se juntó con otra mujer y tuvo más hijos, todos tan sucios y zarrapastrosos como él. Al morir, ironías de la vida, la heredera legal de la pensión de viudedad era mi tía. Quién le iba a decir a ella, que casi un medio siglo después de quebrarle la vida, aquel energúmeno le pagaría el estropicio mes a mes, durante el resto de su vida, la de mi tía, y durante el resto de su muerte, la de él. Aunque nunca hubiera suficiente dinero en el mundo que saldara la deuda que su marido le dejó en vida.
Creo que existe un refrán que dice algo de que los muertos están mejor bajo suelo y que, una vez enterrados, es mejor no remover la tierra que los cubre. Irenín yacía en el mausoleo familiar de su padre. Compartía piso con otro bebé que había muerto a su misma edad. Irene acudía, las pocas veces que salía de su casa y ocupaba su otro lugar, el del cementerio, a visitar a su pequeña. Conocía los días y las horas a los que solían ir los miembros de la familia de la otra parte contratante y las evitaba para no tener que tragar con el incómodo encuentro. Una tarde, en la que permanecía sentada frente al pequeño chalet de hormigón, mientras observaba los claveles rosas que había dejado en la eterna cuna de Irenín, tuvo una revelación. Consideró absurda la idea de mantener allí a la niña, no tenía sentido ahora que el padre había muerto y ella era el único familiar directo que todavía le rezaba oraciones y le ponía flores, si es que alguna vez alguien más lo hizo. Irene pidió permiso para trasladar los restos de Irenín a una tumba individual, a la que pudiera ir cualquier día a cualquier hora sin tener que encontrarse con indeseadas compañías. Así se hizo.
Cuando sonó el teléfono aquella mañana, Irene no podía creer lo que una voz, gélida y distante, le decía al otro lado. Al parecer, los restos trasladados no correspondían a los de una niña, sino a los de un niño también de corta edad. Parece ser que el compañero de cuna de Irenín, otro pequeño que corrió similar suerte que la chiquilla, había sido confundido con ella y trasladado al nicho asignado a la niña. Cómo se averiguó aquel malentendido es algo que todavía hoy sigue siendo una incógnita para mí. Sólo sé que Irene tuvo que acudir al cementerio para verificar la falsedad de los huesos que se escondían bajo el nombre grabado sobre el mármol de la tumba de su hija. Igualmente tuvo que reconocer, como quien acude a identificar el cadáver de un familiar que acaba de morir en trágicas circunstancias, los huesos de Irenín. O lo que quedaba de ellos.
Las autoridades competentes del cementerio aconsejaron que fuera un pariente lejano del difunto, y no uno especialmente allegado, el elegido para el reconocimiento de los restos. Mi tía no lo consintió y quiso ser ella misma quien se enfrentara, por segunda vez en su vida, a la muerte de Irenín. Mi padre y mi tío, los dos hombres de la familia más cercanos a mi tía, la acompañaron. Cuando abrieron la pequeña y estropeada tumba de madera, sólo vieron un montón de huesecitos grisáceos y casi deshechos, parecidos al cartón piedra, y restos de lo que adivinaron como tela, amarillenta y a pedazos, que se encontraba mezclada con todo lo demás. Aquello era una amalgama gris y polvorienta, prácticamente irreconocible como lo que una vez fue.
Irene apenas palideció al verlo. Se agachó y comenzó a limpiar y recolocar, uno a uno, los fragmentos y astillas de lo poco que quedaba de aquellos casi inexistentes huesos. Cogió con extrema delicadeza los trozos de aquel papel de fumar que algún día fue un delicado vestidito blanco y los fue depositando en el lugar que le correspondía. Irene recordaba con fascinante exactitud dónde iba cada hueso y cada pieza de ropa. Entre los restos había algo que llamaba la atención. Una pequeña muñeca, que también había sufrido de forma irremediable el paso del tiempo, volvía a ver la luz y el cielo limpio y despejado a través de sus estáticos ojitos de cristal. Su fría sonrisa resultaba especialmente macabra, poniendo de relieve lo grotesco de la situación. Irene cogió a la muñeca por una de sus piernecitas con la punta de los dedos, le quitó parte del polvo que había acumulado y la volvió a poner en la caja, a la altura de donde debió estar el brazo de Irenín. Como hizo muchísimos años atrás, mi tía observaba con ternura lo que allí nadie más podía ver. Su pequeña balbuceando, febril, exhalando los pocos segundos que le quedaban de la vida tan fugaz que le había tocado en suerte.
La tarde que fui a casa de mi tía a hacerle las fotos reparé en su mirada. Por un momento olvidé a la vieja gruñona, caprichosa y dictadora. Olvidé sus desprecios y su egoísmo, así como todas las veces que sus palabras envenenadas hicieron llorar a mi madre o a mi abuela. A través de sus ojos vi a Irene, a la mujer desgraciada que habitaba en su interior, al alma dormida que jamás despertaría del auto impuesto letargo. Vi las penas agolparse en sus pupilas, y las cicatrices de viejas heridas a medio curar.
Una maleta pequeña permanecía a su lado, abierta sobre el sofá. Irene se iba al día siguiente a una residencia para ancianos, gobernada por unas benévolas monjitas que la tratarían y cuidarían como si fuera un bebé desamparado, ignorantes por completo de la vida que arrastraba. Irene no siempre fue vieja, y no siempre fue gruñona ni tozuda. No siempre se quejó y también amó, sufrió y sintió rabia. Por sus venas, como por las mías, corría sangre en lugar de horchata. Imaginé lo duro que debía resultar abandonar la que había sido su casa durante tantos años, en la que los recuerdos se acumulaban en forma de objetos y viejas fotografías. Observé su retrato, ese en el que parecía una actriz de Hollywood. Irene fue bella, alegre y vital. Pero tal vez ya no lo recordaba. O puede que sí.
En la maletita había poco más de dos faldas y otro par de blusas.
-¿Sólo te vas a llevar eso?- pregunté.
-¿Qué más podría necesitar? – Su mirada se dirigía a la ventana, a través de la cual se veían las nubes.
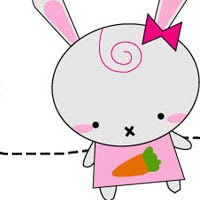

4 Comments:
Me ha encantado tu artículo, enhorabuena. Me gusta mucho tu forma de escribir, ya te lo he dicho en alguna ocasión :)Un abrazo y sigue así. Espero el próximo ;)
Hola :)
Es precioso tu relato. Me ha emocionado muchísimo. Felicidades por transmitir tanta emoción!!
Bsotes.
Muchas gracias a los tres por vuestros comentarios. A menudo siento que escribo al vacío, y no me importa. Pero no deja de sorprenderme y de resultarme gratificante encontrarme con comentarios de inesperados lectores o de otros que imagino más bien asiduos (¿verdad, Paco? :P)
Gracias de nuevo.
Raquel
"Le gritaré un poema al vacío
sabiendo que el eco me lo devolverá
para hacerme creer que no todo está perdido..."
;)
Publicar un comentario
<< Home